
 En el marco del ciclo Profesor invitado que organiza la Escuela de Letras de la FFyH, el viernes 14 de septiembre a las 18 hs., en la Sala Foyer del Museo Emilio Caraffa el escritor Alan Pauls brindará la charla titulada: Lectura en trance. Previamente, Carlos Surghi conversó con él para Alfilo.
En el marco del ciclo Profesor invitado que organiza la Escuela de Letras de la FFyH, el viernes 14 de septiembre a las 18 hs., en la Sala Foyer del Museo Emilio Caraffa el escritor Alan Pauls brindará la charla titulada: Lectura en trance. Previamente, Carlos Surghi conversó con él para Alfilo.
Los últimos libros de Alan Pauls se construyen sobre el fondo lúgubre de los años setenta en Argentina. En ellos el pelo, el llanto y el dinero, transformados en historias que hacen a una música de época, pero también a la posibilidad de desplegar una voz sentimental, entrelazan la intimidad de personajes que se mueven entre la fatalidad de lo contemporáneo y la ligereza de mundos privados fascinantes. Sin embargo, hay en esas historias elementos suficientes como para trascender cualquier coyuntura revisionista y leer en cada intento de escritura una aventura literaria que gravita alrededor de lo autobiográfico, la crítica mordaz e inteligente al revival ideológico y el despliegue de lo subjetivo llevado hasta el registro de lo singular. En definitiva, hay una apuesta porque la literatura lo invente todo, lo contamine con su sustracción y su atención a los registros de lo que debe escribirse.
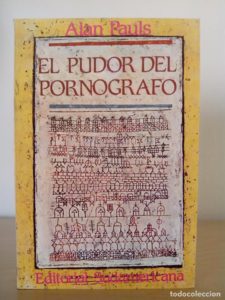 Desde El pudor del pornógrafo, publicado en 1984 cuando ingresaba como profesor en la cátedra de Teoría Literaria de la UBA, hasta la irrupción de su novela de largo alcance El pasado, que en 2003 le valiera el prestigioso Premio Herralde, Pauls no ha dejado de elaborar una obra singular que se vale de cierta reticencia a la exposición, un manejo asombroso de la forma compositiva y un acercamiento a lo especulativo que va más allá del simple gesto vanguardista. Autor en los años noventa de libros fundamentales como El factor Borges, o el nostálgico Lino palacio. La infancia de la risa, su faceta crítica no puede entenderse por fuera de la soledad del ensayo, o la interrupción de ciertas ideas que nos devuelven a lo discontinuo, y que, por cierto, Deleuze y Barthes -autores predilectos y traducidos por Pauls- supieron orientar hacia el deseo de una forma que es deseo de vida.
Desde El pudor del pornógrafo, publicado en 1984 cuando ingresaba como profesor en la cátedra de Teoría Literaria de la UBA, hasta la irrupción de su novela de largo alcance El pasado, que en 2003 le valiera el prestigioso Premio Herralde, Pauls no ha dejado de elaborar una obra singular que se vale de cierta reticencia a la exposición, un manejo asombroso de la forma compositiva y un acercamiento a lo especulativo que va más allá del simple gesto vanguardista. Autor en los años noventa de libros fundamentales como El factor Borges, o el nostálgico Lino palacio. La infancia de la risa, su faceta crítica no puede entenderse por fuera de la soledad del ensayo, o la interrupción de ciertas ideas que nos devuelven a lo discontinuo, y que, por cierto, Deleuze y Barthes -autores predilectos y traducidos por Pauls- supieron orientar hacia el deseo de una forma que es deseo de vida.
Con la traducción en 2017 de Roland Barthes por Roland Barthes, para la editorial Eterna Cadencia, y con la publicación este año de Trance, una suerte de instantáneas de la lectura, el autor de La vida descalzo busca hacer de toda experiencia artística lo imposible de escribir; tal vez porque esa imposibilidad misma sea lo único que merece escribirse, o tal vez porque esa sea la obra que, por encima de toda posibilidad, realiza un trabajo secreto, una puesta en trance de la inteligencia.
En busca de Manuel Puig
- Tu formación teórica se inicia en cursos privados con Josefina Ludmer durante la dictadura en la “universidad de las catacumbas”. Luego tuviste un paso por Filosofía y Letras hasta finales de los años ochenta sacando un libro sobre Manuel Puig. Se podría pensar que en vos juventud y crítica están teñidos por el registro sentimental.
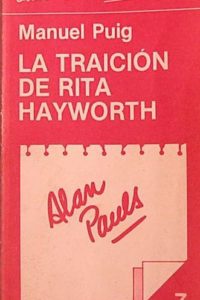 Es una hipótesis audaz que no podría confirmar. Lo que sé es que llego al registro sentimental mucho más tarde que al teórico-crítico. O a través de él, si se quiere. Y en ese filtrado (lo sentimental encontrado a través de la teoría) es crucial Barthes. El librito sobre Puig, que es de fines de los 80, si no me equivoco, me sirvió para tirar al asador todo lo que sabía y pensaba de y sobre la teoría, pero sobre todo para leer a Puig en serio por primera vez. Ya lo había leído, por supuesto, pero siempre mal. Escribí el libro para ver si podía leerlo bien, dispuesto incluso a rendirme a la evidencia de que no fuera un escritor “para mí”. Y funcionó —y Puig pasó a ser para mí el escritor argentino. Con él entra “lo sentimental”, que después, cruzado con la analítica barthesiana, da el libro sobre el diario íntimo, El pasado, etc.
Es una hipótesis audaz que no podría confirmar. Lo que sé es que llego al registro sentimental mucho más tarde que al teórico-crítico. O a través de él, si se quiere. Y en ese filtrado (lo sentimental encontrado a través de la teoría) es crucial Barthes. El librito sobre Puig, que es de fines de los 80, si no me equivoco, me sirvió para tirar al asador todo lo que sabía y pensaba de y sobre la teoría, pero sobre todo para leer a Puig en serio por primera vez. Ya lo había leído, por supuesto, pero siempre mal. Escribí el libro para ver si podía leerlo bien, dispuesto incluso a rendirme a la evidencia de que no fuera un escritor “para mí”. Y funcionó —y Puig pasó a ser para mí el escritor argentino. Con él entra “lo sentimental”, que después, cruzado con la analítica barthesiana, da el libro sobre el diario íntimo, El pasado, etc.
- Sin lugar a duda existe una historia de los modos de leer de la universidad argentina. Pero, en tus años de formación el encuentro con Ricardo Piglia en el bar Los Galgos o El ópera es bastante singular, la exterioridad de toda institución. ¿Ya había algo en esos encuentros del modo de leer que Piglia desplegaría luego?
No era tan exterior todo: la UBA estaba reprimida por la dictadura, pero Ricardo tenía una relación fuerte con la universidad (de hecho, en esos años empieza a enseñar en Estados Unidos) y con el saber de las humanidades en general (teoría literaria, marxismo, psicoanálisis). La “exterioridad”, en todo caso, era la ficción. Ricardo era un narrador, y eso le permitía entrecomillar ese saber con una distancia y una elasticidad instrumental que a los universitarios les costaba mucho. De todos modos, el Piglia que yo voy a ver a Los Galgos a fines de los 70 ya es para mí una especie de modelo de escritor-lector (el único verdadero sucesor de Borges, en ese sentido). No en vano mi texto fetiche era el “Homenaje a Roberto Arlt” de Nombre falso.
- En Princeton llevaste adelante un proyecto enmarcado en la relación arte y vida, un tema que la crítica argentina viene trabajando hace algunos años. ¿Cómo fue esa experiencia en una universidad norteamericana?
Me enteré de la invitación un poco sobre la hora, así que llegué a Princeton con poco material preparado. Tuve que armar las clases a medida que las iba dando, lo que era genial, porque enseñaba cosas que estaba investigando en ese momento y las clases eran un poco una investigación en vivo, pero también muy estresante para alguien que, a fines de los 2000, hacía rato que había olvidado la intensidad agotadora, vampírica, de la experiencia de dar clase. Fue una temporada extraña, medio marciana, que no he terminado de elaborar (mi padre murió en medio de ese semestre) ni de agradecer. Viniendo de la UBA, con su caos, su porosidad social, sus tensiones, Princeton era un poco como el set de The Truman Show: un lugar utópico, suerte de paraíso artificial a la Huxley, diseñado para dejar afuera las interferencias del mundo real que en Buenos Aires eran un objeto de discusión insoslayable y cotidiano. Me la pasé en la biblioteca, por supuesto. Me acuerdo la impresión que me produjo darme cuenta de que uno tenía acceso directo a los libros. Buscaba algo en particular, lo encontraba y después, atraído por lo que descubría al lado, o arriba, o en el estante de abajo, empezaba a derivar, y al final de la tarde el plan que llevaba se había ido al carajo, reemplazado por un mapa de lecturas totalmente aleatorio.
Lector yudoka
- Trance despliega una serie de figuras que hablan de la lectura, y en tu caso son inseparables del acto de escribir. ¿Podríamos pensar el libro como un elogio de cierta acumulación de escenas, momentos y experiencias de lectura que indefectiblemente terminan en el gasto de la escritura?
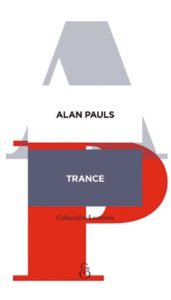 No creo que la lectura “desemboque” en la escritura; leer es una condición de escribir, no una antesala. No viene antes (aunque la cronobiología diga lo contrario): está siempre al mismo tiempo, anudada a la escritura en una relación más bien topológica, de anverso y reverso. Se escribe siempre sobre el fondo de la lectura, así como se lee siempre un poco en función de lo que se escribe o se quiere escribir.
No creo que la lectura “desemboque” en la escritura; leer es una condición de escribir, no una antesala. No viene antes (aunque la cronobiología diga lo contrario): está siempre al mismo tiempo, anudada a la escritura en una relación más bien topológica, de anverso y reverso. Se escribe siempre sobre el fondo de la lectura, así como se lee siempre un poco en función de lo que se escribe o se quiere escribir.
- Obsesión, silencio, fanatismo, rapto son algunas de las afecciones del lector a lo largo del tiempo, por ejemplo, desde San Agustín a las anotaciones de Panesi en el ejemplar de S/Z que te presta a mediados de los años setenta. Pero, ¿qué significa hoy en día la lectura? ¿Una distracción obscena del cuerpo? ¿Cierta iniciación para conjurados? ¿La intimidad próxima e intransmisible que habla de un tiempo perdido?
Todo eso, probablemente, pero también, y sobre todo: una disciplina. Literalmente, como el karate o el zen. (Fantasía porno: leer vestido de yudoka.) Concentración, foco, encarnizamiento, fidelidad, paciencia, exclusividad: no sé dónde, si no es en un libro, encontraríamos hoy esas exigencias, que en el fondo son las condiciones de lo único que nos importa: el sentido.
- Algunos pasajes de Trance recurren a escenas de la infancia, señalan la felicidad de ese lector desprejuiciado que somos en algún momento. ¿Existe una lectura sin historia que poco a poco nos abandona? ¿Leer no es tratar de mantener esa perversión polimorfa?
No me interesan las inocencias. Dudo que la virginidad sea una virtud. No soy fan de las primeras veces (en las que por otra parte no creo). Estoy convencido de que siempre leemos con cosas en la cabeza (prejuicios, fantasmas, ideales, ambiciones, bajas pasiones), incluso cuando somos chicos y tenemos derecho a tenerla vacía y nos damos el lujo de chapotear en el balbuceo. Me interesa la infancia, mucho, pero me cuido bien del peligro (paternocolonialista) de confundirla con una sociedad primitiva, “sin historia”. Me interesa porque, al contrario, la infancia es una fantástica máquina de procesar la(s) historia(s) que la atraviesan y la determinan, y lo hace con una libertad, una falta de escrúpulos y una soberanía extraordinarias.
Voces atrapadas en una lengua
- Tradujiste Baudelaire, Capote, Sontag, Barthes; es más, tenés una versión, no publicada, de Meditaciones cartesianas de Husserl para Arturo Peña Lillo que debe ser de fines de los setenta principio de los ochenta. ¿Desde qué perspectiva te propusiste llevar adelante esas traducciones?
Además de que puede dar de comer, me gusta la práctica de traducir. Me gusta la esclavitud de seguir un texto paso a paso, de ser su sombra. Me identifico mucho con el delirio del traductor, que es alguien que escucha voces, en particular la de todos esos textos que claman por escapar de las lenguas en las que están encerrados.
- Saer afirmaba que, antes de comenzar a escribir, traducía para “calentar la mano”. Para alguien que escribe ensayos, novelas, ¿podría entenderse la traducción como la aventura de extrañar la propia lengua?
Es una receta interesante, pero no funciona para mí. Simplemente porque si me pongo a traducir antes de escribir sigo traduciendo y el momento de escribir no llega nunca. La traducción es compulsiva y borra cualquier otra cosa; escribir, no. Nadie me pide que escriba lo que escribo (por eso ponerse a escribir es siempre una decisión violenta). Traducir, en cambio, siempre es de algún modo responder a un llamado.
- Recientemente la traducción de Ulises en nuestro país volvió a poner en discusión la idea de que toda traducción tiene un tiempo de vida, una posibilidad de circulación entre sus lectores. ¿Qué clásicos te gustaría traducir de nuevo?
La edad de hombre de Leiris. Rojo y negro de Stendhal. Lolita de Nabokov. Contra Sainte-Beuve de Proust. El Instituto Benjamenta de Walser. Proust y los signos de Deleuze.
Ese objeto de deseo: Barthes
- Tengo entendido que Roland Barthes por Roland Barthes es un libro que has leído infinidad de veces, en diversos momentos y en distintas circunstancias. ¿Qué descubriste al traducirlo que no habías visto antes?
 La densidad teórica que tiene. Lo recordaba como un libro liviano, más en la línea de lo que serían los Fragmentos de un discurso amoroso. Pero tiene el abigarramiento, la concisión y el estado inspirado, como de poseso, de El placer del texto (gran traducción, de paso, del olvidado Nicolás Rosa). Lo genial —es la lección de Barthes— es que “lo autobiográfico”, que en cualquier escritor tendería a diluir la densidad, es aquí un factor decisivo para el espesor del texto. Es literalmente lo que le da cuerpo.
La densidad teórica que tiene. Lo recordaba como un libro liviano, más en la línea de lo que serían los Fragmentos de un discurso amoroso. Pero tiene el abigarramiento, la concisión y el estado inspirado, como de poseso, de El placer del texto (gran traducción, de paso, del olvidado Nicolás Rosa). Lo genial —es la lección de Barthes— es que “lo autobiográfico”, que en cualquier escritor tendería a diluir la densidad, es aquí un factor decisivo para el espesor del texto. Es literalmente lo que le da cuerpo.
- La orientación de Barthes hacia la literatura supone cierta impostación del discurso teórico y hasta un montaje de lo reflexivo que pocas veces se ha visto en la crítica. Hay en él un verdadero principio de composición. ¿En qué sentido te has valido de Barthes para lo que vos escribís?
En todos los sentidos: plagio, invocación, estilización, paráfrasis, posesión. Con Barthes paso del delito a la mística, pasando por la licantropía, el parasitismo, el hacking. Le copié la prosa, la argumentación, el flirteo y la histeria como estrategias de relación con el saber, las Ideas, los Sistemas. Piglia me hizo leer a Brecht, al Brecht teórico, que sigue siendo clave para mí; pero fue Barthes, y no necesariamente el Barthes brechtiano, el que me lo hizo brillar con su práctica sistemática del “no… sino”. Y, por fin, la actitud: hacer posible que lo que uno nunca hará funcione como horizonte —invisible pero activo— de lo que haga.
- Los últimos despliegues teóricos de Barthes giran alrededor del encuentro de alguien que expone la escritura como una potencia ante ciertas experiencias (el amor, la subjetividad, lo neutro, la comunidad, la madre). Sin embargo, en esa aventura hay lo que él mismo señala como un peligro esencial para el sujeto: “escribir sobre sí puede parecer una idea pretenciosa”. ¿Cuáles serían las pretensiones o las potencias actuales de la crítica?
Veo poca potencia en la crítica hoy —al menos en esos escombros que humean por ahí bajo el nombre de crítica. En cambio, encuentro algo de eso en un viejo género que todavía tiene mucho que dar, el ensayo; en particular el ensayo sobre cuestiones de arte.
Lecciones de egotismo
- Entre La vida descalzo y la trilogía de los años setenta aparece en tu obra la infancia como un tema que solo la escritura puede reconstruir. ¿A qué se debe esa irrupción? ¿Existe un registro autobiográfico que de a poco fue cediendo hasta encontrar su lugar?
Me interesa la infancia, es cierto, pero no tanto en sí misma —en ese sentido la veo muy sobrevalorada. Culpa de Freud, que decidió que el niño era el padre del hombre y lo convirtió en un lugar de verdad, de causa, de principio, etc. Me interesa más bien lo que hacemos con la infancia, los usos que le damos, el modo en que la evocamos, la reconstruimos, la ponemos en escena. Y eso me interesa siempre en función del presente, que es el que comanda todo ese enorme trabajo de exhumación y elaboración. La infancia no existe como tal: es retrospectiva y, en el mejor de los casos, retroactiva.
- Kafka proponía una elevación de la vida por medio de la literatura. Muchas veces señalás que la literatura inventa esa vida; tus personajes son un poco resultado de esa invención. ¿A qué se debe ese interés en la vida de artista?
Mi vida sólo me interesa cuando la escribo, pero apenas la escribo dejo de verla como mía, como vida propia, personal. Se convierte en otra cosa: una especie de ficción objetiva, documental, probatoria. Me parece que la vida de artista es la única vida legítima, la única que tiene sentido vivir, pensar, leer, estudiar. Los biógrafos de artistas no deberían ocuparse de otra cosa. Porque esa vida es tan una obra del artista como su obra, la que los artistas se inventan, se dan, se crean para sí mismos enfermedades.
- ¿Qué forma de vida te interesó contar en Historia del llanto, Historia del pelo e Historia del dinero?
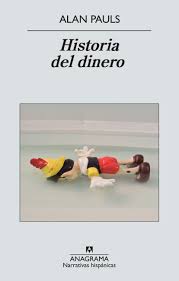
No lo pensé en esos términos, pero diría: el problema —el deseo, la dificultad, la ansiedad— de (no) ser contemporáneo.
Un mundo de singularidades
- Tus personajes padecen afecciones, obsesiones, amores intensos que los atormentan, como Rímini en El pasado, o como el escritor de Wasabi que persigue a Klossowski. ¿Los pensás como figuras de una interioridad-límite que poco a poco contaminan el mundo?
Bueno, es gente escrupulosa, que presta atención a los detalles. Así cualquiera se pierde. Si un detalle lo es todo, imagínense dos, tres, veinte. Hay que leer Cosmos de Gombrowicz. Ahí está todo.
- Una novela como El pasado plantea el amor como una experiencia absoluta. ¿Lo sentimental es fundamental para la literatura o es más bien un signo de distinción anacrónico para quien lo hace propio?
Es importante para mí, no tengo idea de si para otros. ¿Anacrónico? Va y viene, me parece, y ahí están su persistencia y su fuerza. Sentimental: estereotipo y singularidad —la lección de Puig. ¿Cómo un estereotipo puede decir una singularidad?
Alan Pauls nació en 1959, es Licenciado en Letras por la UBA donde se desempeñó como profesor de Teoría Literaria en los años ochenta; ha sido guionista de películas dirigidas por Eduardo Calcagno, Cristian Pauls y Fito Paez; autor de guiones para televisión; columnista de cine y literatura en programas como Cable a Tierra y Badía & Cía; trabajó también como periodista en el suplemento cultural del diario Página/12, fue jefe de redacción de la revista Página/30, y subeditor del suplemento Radar. Condujo y presentó el ciclo televisivo Primer plano, un programa de cine. Fundó la revista Lecturas críticas, publicación de investigación y teoría literaria en la vuelta a la democracia. Tradujo a Charles Baudelaire, Truman Capote, Susan Sontag, Roland Barthes. Ha publicado novelas como El pudor del pornógrafo (1984), El coloquio (1990), Wasabi (1994) y El pasado (2003), por la cual ganó el Premio Herralde. Entre 2007 y 2013 publicó Historia del pelo, Historia del llanto e Historia del dinero, que pueden leerse como una trilogía de los setenta en Argentina. Como ensayista ha publicado Manuel Puig. La traición de Rita Hayworth (1986), Lino Palacio. La infancia de la risa (1993), Cómo se escribe el diario íntimo (1996), El factor Borges (1996), La vida descalzo (2006), Temas lentos (2012) y Trance (2018).

