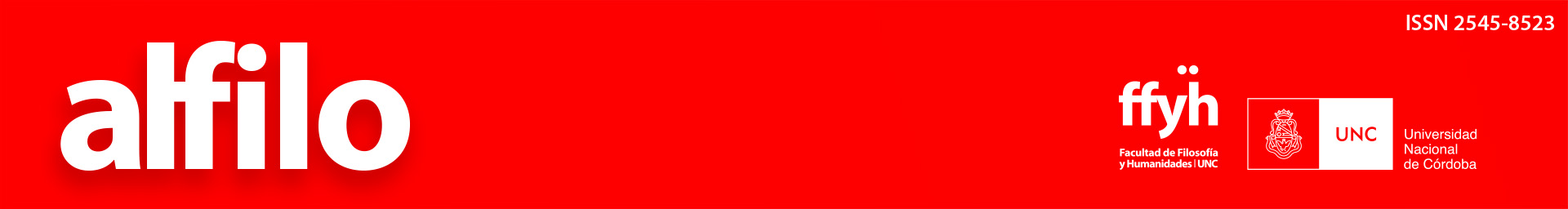Guillermo Vazquez, Prosecretario de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la FFyH, escribe sobre Horacio González, el sabio que “enlazaba todo” con calidez y maestría. “No es fácil, es más, es casi imposible combinar una bonhomía tan genuina como la de Horacio, con la calidad inigualable de su genialidad como intelectual”.
Guillermo Vazquez, Prosecretario de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la FFyH, escribe sobre Horacio González, el sabio que “enlazaba todo” con calidez y maestría. “No es fácil, es más, es casi imposible combinar una bonhomía tan genuina como la de Horacio, con la calidad inigualable de su genialidad como intelectual”.
Con las lágrimas de Hebe de Bonafini y su recuerdo de un comentario de Horacio a un libro sobre las Madres, los homenajes de varios sindicatos (ATE, ladrilleros, taxistas, entre otros), el sentido mensaje de la vicepresidenta Cristina Fernández, entre cientos de mensajes de militantes y gente sin ningún vínculo con la vida académica, vimos algo extraño y poderoso, aunque acaso previsible si hubiéramos observado gonzalianamente todo antes. Entre otras cosas, se probaron erróneas las tesis de muchos −llamémosles aspirantes a publicistas− sobre lo “vedado a lo popular” en el barroquismo oral y escrito de Horacio González. Quienes lo recordaban, lo hacían tanto por sus cualidades como persona como por sus méritos intelectuales. No es fácil −es más: es casi imposible− combinar una bonhomía tan genuina como la de Horacio, con la calidad inigualable (lo quiero decir de vuelta más despacito: i-ni-gua-la-ble) de su genialidad como intelectual. Pienso dónde está ese secreto, cómo fue posible algo así. Negar la dificultad de su escritura o de su pensamiento, sería un error. Como el cine de Favio −en otra escala, claro−, concentrar el interés de los sectores populares y el aplauso admirado de la crítica cinéfila.
Había acaso un modo de pensar, que era un modo de tratar diversos objetos, donde hay algunas claves para intentar entender un poco (y eventualmente fracasar) esta dimensión de su figura.
- Por caso, hace unos pocos años va a unas jornadas del Círculo Sartre en Buenos Aires. Habla sobre la Crítica de la razón dialéctica. Se detiene en algunas imágenes que allí desarrolla Sartre: las colas del ómnibus, una frase sobre la tuberculosis pintada en una pared de Varsovia, el boxeo. Eran parte fundamental del pensamiento de Sartre en ese libro, aunque estuvieran en las notas al pie; para cualquier otro/a, hubieran sido ejemplos al azar que dio el autor en pequeños párrafos en cientos de páginas destinados a ser dejados de lado −o tirados como la escalera una vez que se ha accedido al techo, según esa imagen de Wittgenstein−, poco relevantes en un libro cuya importancia presunta estaría en el circuito de conceptos y abstracciones con que defendía los últimos rastros de fenomenología y marxismo del siglo XX. Horacio veía que allí estaba todo enlazado, toda la teoría marcada por el discurrir de Sartre en la ciudad (que había sacado la filosofía de la universidad hacia los bares).
Como en esa carta de Maquiavelo a su amigo embajador en el Vaticano, la rutina de Horacio González explicaba un poco ese ritmo: de los bares a la facultad, de sindicatos a conversaciones con todo el mundo durante el día, y durante la “unánime noche” sumergido en un conjunto apabullante de lecturas, como lo muestran las fotos de su escritorio que circularon estos días. En todos los lugares, como una suerte de maestro zen, parecía estar siempre atento y distraído a la vez. Una vuelta en Córdoba ante un auditorio gigante −eran las vísperas de alguna elección y Horacio estaba comprometido con ella− se detiene en el saco arrugado de Balbín en una estatua en homenaje en Buenos Aires, en el gorro frigio del escudo peronista o en la boina blanca de los radicales, todo ello con las actualidades del caso en la disputa peronistas/radicales. Paradas de ómnibus, escritos en las paredes, vestimentas, escudos vistos mil veces. ¿Cómo pensar que ese público no iba a estar atónito escuchando a quien podía ver lo que estaba tan a la vista pero distraídos no lo veíamos?
- Pocas veces se vieron menciones conmovidas de tantos espectros políticos por la muerte de un intelectual. Nuevamente: era la calidez humana de Horacio −pese a ello, o quizás precisamente por ello mismo, sin bajar una sola opinión crítica si deseaba plantearla−, sí, pero también otro de los signos de su modo de pensar: no tomaba nada por poco importante. En sus manos, todo objeto histórico, social, político, intelectual, crecía y se hacía asombroso. Era el cuidado −es decir: el respeto y la profundidad− que él tenía para tratar al anarquismo, a las aristocracias, a los socialismos, a Trotsky, al liberalismo argentino. Por eso, desde el Frente de Izquierda hasta algunos diputados de Cambiemos hicieron algún tipo de mención o de homenaje tras su fallecimiento. (Una intelectual argentina, Beatriz Sarlo, quiso hacer de él su “interlocutor ideal” en un texto de despedida −que también tuvo palabras gratas e inusuales gestos de apreciación−. Imposible. Horacio iba mucho, muchísimo más allá. Ningún clivaje intelectual podría estar del otro lado como contrincante absoluto. Ninguno, tampoco Beatriz Sarlo, aunque hayan discutido mil veces −cosa que también hizo Horacio con Sebreli, con Rozitchner, con Eduardo Grüner−. Me recordó a la anécdota de Borges cuando un periodista del Corriere della Sera, de paso por Buenos Aires, le contó que los editores italianos de Ernesto Sabato, habían puesto como presentación en sus libros una faja donde decía: «Sabato: el rival de Borges», a lo que Borges contestó ironizando “Caramba, ¿cómo no se les ha ocurrido a mis editores poner en mis libros una faja que diga: «El rival de Sabato»?”. Horacio no era el rival de nadie −o acaso presuntamente podía serlo de todos juntos−. Otros y otras pueden poner todas las fajas que quieran en sus libros).
- Otra punta, creo, era un modo muy particular de ser peronista: una ideología que −como el cristianismo primitivo del que abrevó− hacía que lo que otros señalaban como deformaciones, lejanías o desprecios, parecían en él formar una discusión tan próxima donde todos terminaban incluidos como comensales en una misma cena. Tomaba a los “clásicos” del pensamiento nacional, aquellos que poblaban las lecturas de militantes peronistas y de la izquierda nacional, con una seriedad, digamos, “universal” donde no había lugar para el purismo ortodoxo que pretendía algo autóctono sin mediación alguna. Tampoco −mucho menos− para un cierto elitismo antiperonista (proveniente de algunos sectores académicos) que veía en esos clásicos un pensamiento poco elaborado o inferior al que saldría de los grandes centros de las metrópolis culturales. Cooke tomando la expresión “hecho maldito” del Flaubert de Sartre. Scalabrini Ortiz imitador hasta el plagio de Macedonio Fernández. La emulación de Santa Teresa en los poemas de Alicia Eguren. Borges prologuista de Jauretche. Perón lector de Jenofonte (o Evita y su cita a Licurgo). Este tipo de cruces infinitos. Uno de sus últimos libros publicados se titula Traducciones malditas. Lo que el peronismo debe a Horacio en ese afán de traducción maldita hacia un lado y hacia el otro, es algo que empezaremos a valorar cada vez más con el transcurso del tiempo.
- No recuerdo bien cuándo fue la última vez que lo vi en persona. Por supuesto que no importa a estos fines, pero pienso un poco difusamente −la pandemia ha agravado, se sabe, estos black outs− que fue en la FFyH. Recuerdo que era en el pasillo del Pabellón Venezuela antes de entrar al auditorio Chávez para escuchar una charla suya, y comentábamos −había dos o tres personas más junto con Horacio− los “presidenciables” de lo que algunas semanas después sería el Frente de Todos. Uno de los nombres que surgió −en ese momento sonaba con cierta fuerza− fue el de Felipe Solá, con quien tuvo un vínculo en la revista Unidos, y Horacio empezó a concederle importancia a ese nombre en relación a la localidad “Felipe Solá” de Buenos Aires, nombrada así por un tío bisabuelo español del ahora canciller que había donado unas tierras para construir el ferrocarril. Un nombre asociado a un ferrocarril era para Horacio motivo de un recorrido entusiasta e iluminador. Esa obsesión, también familiar, con el ferrocarril que recorrió tantos escritos, tantas charlas, lecturas, clases, -todas y cada una brillantes- y, muchas veces, vertiginosas como imagino debe ser un viaje en esos trenes de altísima velocidad. El ferrocarril era para él la clase trabajadora, las ciudades y los pueblos, los nombres de una nación, Proust, Lenin, el capitalismo, una metáfora sobre la historia. He ahí, nuevamente, uno de los modos de pensar de Horacio.

Apenas nos enteramos de la noticia de su muerte, entre la hondísima pena que empezó a recorrer, una preocupación comenzaba a ser enunciada (en wasap, en llamados y también en redes sociales): la muerte de Horacio nos preocupaba. Alguien se preguntaba −y en el modo de plantear su duda había algo más pesimista que optimista− si “vamos a poder” sin él. No aclaraba poder qué, porque sin dudas era imposible de enunciar: no sabíamos −no sabemos− la dimensión de todo lo que estábamos perdiendo allí. Me doy cuenta de que, para muchos, esta ausencia equivale a la desaparición de todo el sistema ferroviario. Van a quedar, sí, la clase trabajadora, las ciudades y los pueblos, los nombres de una nación, Proust, Lenin, el capitalismo, una metáfora sobre la historia. Pero nadie va a poder hacernos sentir inmersos en ese viaje que enlazaba todo, que todo tocaba con calidez y genialidad −casi incombinables en la historia intelectual argentina− como hacía Horacio.
Por Guillermo Vazquez